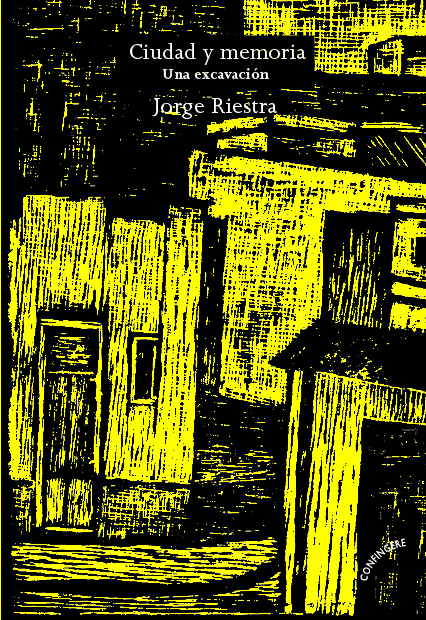Por Mercedes Blanco
Este año Rosario cumple 165 años como ciudad. Aún sin proponérselo expresamente, la publicación de Ciudad y memoria. Una excavación, de Jorge Riestra, por la UNR Editora, se presenta como una revisión imprevista de los tiempos, lugares y personajes de Rosario. El libro recopila los artículos escritos por Riestra para su columna «El silencio» en el diario La Capital durante la década del 90, un periodo de cierto retraimiento del escritor, cuando «la idea no venía». Son breves ensayos con descripciones, caracterizaciones cuidadas y poetizadas de los sitios singulares que fueron modelando un registro propio: escritura personal y escritura de la ciudad fundidas en un intento de tipificación que recuerda a Martínez Estrada, un paisaje habitado de la ciudad imaginada, vivida y creada como procedimiento de escritura.
En Ciudad y memoria –compuesto de una primera parte con el mismo título y una segunda titulada «La piedra y el anillo»– Riestra avanza en una microscopía de las esquinas como núcleo sentimental de lo desvanecido. Como Martínez Estrada con La cabeza de Golliat, analiza los personajes que deambularon los barrios rosarinos y fueron estilizando un modo de ser y estar: un ethos particular desprendido del habitar las zonas urbanas, una sucesión de impresiones que van consolidando una mirada sobre las mutaciones de la ciudad que por momentos se cargan de melancolía hacia lo perdido. Aquellos buenos tiempos de atorrantes y discutidores, próceres, locos, tilingos e idealistas, que estimulan una superficie específica de percepción. La ciudad de bares de billares y «debate-río». El siglo XX de Rosario desmembrado en sus partes: una primera, de euforia creciente y entusiasmos sobre la base de promesas cosmopolitas y suntuosidades del desarrollo; y una segunda, postdictadura, enmarañada en crisis, saqueos y estallidos, que la hundieron en lo más bajo de la desocupación y la violencia social.
La ciudad crece y Riestra se dedica a la detección de los restos de esas alteraciones, recoge elementos de la realidad como herramientas para examinar, a su vez, la propia escritura. Están ahí los prototipos de sus personajes, los efectos reales que se ficcionan: la emergencia de las villas miserias, los cambios en los hábitos de vestimenta y los usos de las costumbres, la aparición de los adolescentes como un factor de remoción en los órdenes ordinarios, el espacio de los libros como reguladores de las conversaciones cotidianas, el lento pero brusco paso de la esquina a la ochava, los vaivenes de sentido en una ciudad que a los saltos intentaba dar con una identidad propia.
«Lo que no logró la villa miseria incipiente de los años cuarenta: ser asimilada, obtener la carta de ciudadanía, pues como extranjera –e invasora, naturalmente – fue mirada y tratada; ni logró la otra, en expansión, de los cincuenta; ni la siguiente; de los sesenta, que era la misma pero extendida, migración interna tras migración interna, desgranadas, tenaces, fantasmales; ni consiguieron las imparables e implacables de los setenta, ochenta y los noventa, oleadas de indiferenciadas migraciones, no extranjeros como los que en un tiempo ya lejano habían arribado al país con lo puesto, o a sus puertos, para mayor exactitud, sino provincianos, provincianos todos, argentinos que también con lo puesto, más la mujer y los hijos, llegaban a la ciudad desde las provincias pobres en busca de cualquier ocupación que les diese de comer, siempre algo o alguien los proveería de un techo, no para sumarse al orgulloso cordón industrial que pronto sería pretérito perfecto, sino a un pavoroso cordón humano de indigencia y miseria».
Por momentos, Riestra parece lamentar una declinación inevitable que se va desarrollando ante sus ojos y que sólo puede mencionar a partir de las variaciones de las figuras arquetípicas. La fabulación de la ciudad –un factor que en la historia rosarina parecería constitutivo de cualquier relato– describe una trayectoria descendente, como si el autor se lamentara por el pasado siempre mejor mientras le resulta imposible asimilar las rupturas pero, fundamentalmente, las continuidades de eso que para él es sólo un desgranamiento irreparable.
Los adultos, «herederos de la infinitud de la tierra y de la vastedad de los océanos, podían comprender la metáfora y conversarla», en cambio, los adolescentes llegar para apropiarse de ella y agotarla. La ciudad se agiganta y se encierra en sí misma. Son otras las dinámicas que van a configurar las relaciones, son distintas las formas en que los personajes se vinculan a las costumbres, ocupan los espacios, modulan sus ánimos: la ciudad imaginada y la real colisionan. Riestra no prescinde de mostrar su tristeza por esa urbe que le crece adentro a la ciudad de las esquinas. «En la consolidada sociedad de la radio y el teléfono y en la naciente de la televisión y el automóvil, la imagen de los jugadores de cartas, pachorrientos y hasta solemnes en torno de las mesitas de madera del café esquinero, tenía mucho más de campo que de ciudad», dice.
La esquina se convierte en trampolín hacia una ciudad «como un todo que no cesaba de crecer, de adquirir poder y de ofrecer posibilidades que ni las manos ni la mirada estaban en condiciones de aprehender y modelar». La esquina, lugar del rito, el escalafón y las repeticiones, se transforma en ochava, circulación ligera. Todos querían ser Gardel en la ciudad «más pulpa que huesos».
Esas violencias múltiples y tensiones que fueron reacomodando la ciudad íntegramente, impactando desde el «río escondido» recuperado sobre un tejido urbano en pleno movimiento –que despista al adulto nostálgico que lamenta el abandono del barrio, el paso generacional que indica un umbral de decadencia ya insalvable, el rocanrol y el baile suelto y desinhibido como signos de una individualización cada vez más veloz y contundente– están presentes en otro libro publicado con semanas de diferencia. Los Monos, de Germán de los Santos y Hernán Lascano, publicado por Sudamericana, construye el relato sobre la familia Cantero y rearman el entramado de complicidad policial y judicial, infiltraciones cruzadas, pactos con el poder político, articulaciones empresariales ligadas al lavado de dinero y a los nuevos emprendimientos de esa ciudad que se infló con la recuperación económica de la última década.
La vieja ciudad de las esquinas es ahora la ciudad de los allanamientos y operativos espectaculares, tensionada entre la ley y la calle, la presencia de barras, sicarios con departamento al río, financistas, inversionistas, lavadores, inmobiliarias y concesionarios. También hay nuevos personajes: los jueces venidos de los suburbios entrampados en la maraña de narcocriminalidad y los marginados vueltos millonarios que invaden los cofres de consumo elitistas. Quedan a la vista los puntos de contactos entre la marginalidad y el jet set, las nuevas figuras de la Rosario siglo XXI: la crema y la nata.
A partir del asesinato de Martín «Fantasma» Paz en 2012, la compleja infraestructura del crimen organizado quedó visible de la forma más cruda: records de homicidios, cadáveres en Pellegrini, escuchas que revelaban la participación policial, encarcelamiento de jefes policiales, matanzas sucesivas, intensificación de la violencia institucional, hostigamientos, torturas, pibes desaparecidos, el río como destino de los cuerpos, nuevos mensajes que dan otra fisonomía a la ciudad, la disputa por los territorios desembuchada a partir de la instalación de cocinas de cocaína y la obsolescencia de los mecanismos de control barrial: un nuevo conflicto de intensidad variable que reconfigura el tejido urbano. A unos pocos meses, a principios del 2013, Claudio «Pájaro» Cantero, el líder de la banda, mito urbano, santo barrial, emprendedor plebeyo, es asesinado en la puerta de un boliche. El delicado equilibrio se quiebra en mil pedazos: la ciudad entera quedará cubierta de blanco y rojo.
Esa enorme industria de la economía negra se estableció como proveedora vital de los nuevos emprendimientos potenciados con el boom de los porotos y el consumo para todos. Lascano y De los Santos hacen una crónica de esas transformaciones que van de la época del western en los 90, con pequeños narcos a caballo disputándose zonas cubiertas por las comisarías, hasta la doméstica revolución industrial alimentada con dólares de la exportación y fanatismo consumista. De los caballos a los autos importados, las lanchas, las casa-quintas despampanantes, el confort de la era del crecimiento. Es también una crónica del traspaso de costumbres, una cuidadosa descripción de la invasión de la periferia en los núcleos de la riqueza céntrica: el paso de las fiestas del club Onkel a los salones VIP en Punta Barranca; del pollo asado a los bocaditos; la filtración de lo plebeyo en las cúpulas del chetaje; Tete Turcutto invitando a la fiesta del Lagos Garden; la riqueza y el poder invertidos. A diferencia de Ciudad y memoria, con su tono nostálgico, en Los Monos, el registro de las imágenes es la violencia: plata en bolsas de consorcio; cámaras frigoríficas para conservar billetes; túneles cinematográficos; el salvajismo bárbaro dejando al descubierto la barbarie civilizada de la ciudad que soñó con Barcelona y resultó comparada con Medellín en los exabruptos amarillistas de la prensa porteña. Lo que antes eran lazos de sociabilidad fundando comunidad sobre la base de las lealtades esquineras, ahora son redes de dependencia mutua, seguridad como negocio rentable en la administración y distribución del poder democrático. Los libros, de algún modo imprevisto, dialogan, se complementan: la fábula de los siglos tallando el contorno rosarino.
Los Monos se presenta como la historia de la ciudad que aún no había sido contada: Lascano y De los Santos organizan un relato de esas vidas afectadas por las variaciones en rojo de la Rosario XXI; la extensión del código narco a toda la ciudad; los futuros posibles repletos de armas, drogas, fiesta y consumo, para los hijos de los exferroviarios, exportuarios, exmetalúrgicos; la lucha por las identidades de la supervivencia; las reconfiguraciones fronterizas y la redefinición de los barrios -las nuevas esquinas-; los horizontes que se dibujaron al límite de las subjetividades crecidas en la intranquilidad del trabajo precario y las estimulaciones permanentes.
La Rosario de Riestra tiene ahora soldaditos, jueces y fiscales encubridores, la policía como el gran cartel de la Provincia, narcos regionales caídos en desgracia, pilas de muertos en los cementerios, la casa del gobernador baleada, vendettas de un lado y del otro, y un terror implacable desplegado por toda la superficie social que intenta ser contenido con maniobras de endurecimiento penal y saturación de control y persecución. Los personajes de la esquina, ahora, son otros, temibles, descontrolados, fuera de sí, porque la esquina también se volvió temible, descontrolada y fuera de sí.
La superposición de los libros completa una exploración de las expectativas frustradas de la ciudad cosmopolita, diversa y multicultural, las imágenes que produjo para su propio consumo y que fueron brutalmente descascaradas por la realidad. El triunfo de la ventana sobre el balcón es, para Riestra, un avance en la privacidad sobre la participación. Es, de algún modo, el antecedente industrial del terror vecinal que reclama el orden del gatillo y pasa a la acción linchadora en su desesperación.
Riestra desenrolla las líneas subjetivas que fueron operando con las transformaciones de la ciudad, su actividad económica, los flujos circulantes, las modas, la distribución de los tiempos y de la riqueza, las ortopedias sociales, la anatomía de las generaciones. La vida contemporánea, detallada en Los Monos, con sus niveles de autoritarismo e individualismo, sus lógicas financiera y de consumo replegadas sobre cada partícula de socialidad, las luchas contra la inseguridad y la «novedosa» guerra contra el narcotráfico, agrega un elemento crucial para releer el texto de Riestra. Ciudad y memoria en estado vivo: la violencia social de la crónica de Lascano y De los Santos lleva la excavación unas capas más abajo.
La historia de Los Monos funciona como un post-scriptum fatal que reconvierte la ciudad idealizada y, a la vez, desmentida, de Ciudad y memoria. Son dos libros que contribuyen a un relato con oquedades, una ciudad de 165 años que reniega de contarse su propia historia, que asalta los mitos como si pudiera con ellos evitar otras significaciones, conformar una placidez proyectada hacia el exterior, una imagen de afuera –Fenicia, Chicago, Medellín o Barcelona– que, terrible o maravillosa, de pesadumbre o de exaltación, permita sostener una uniformidad que devuelva algo de la calma perdida en el día a día.
Reseña de Mercedes Blanco sobre Memorias de la ciudad (UNR Editora 2017) en El Corán y el Termotanque.